
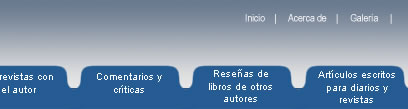


22 Marzo de 2002
Por José Osorio
El “Himno Nacional”de Fernando Jerez
Fernando Jerez pertenece a la generación literaria de "Los novísimos" y en sus obras se reflejan los días que ha vivido Chile en las últimas décadas. Dirigió la revista "Objetivos" y ha tenido una constante preocupación por la literatura y la vida ciudadana. Director de la Sech durante varios períodos y Columnista del diario las Ultimas Noticias entre 1996 y 1997, sus libros le han llevado a recibir premios como el Municipal de Santiago en 1984. Su vida ha estado marcada por constantes aportes a la cultura, la defensa de la libertad y la democracia, participando y organizando innumerables encuentro de escritores tanto en Chile como en el extranjero.
José Osorio conversó con Fernando Jerez sobre su último libro, “El Himno Nacional”, una novela que no tiene dedicatoria, pero que basa su historia en un hecho del Chile de la dictadura.
Con esta entrevista, y en estos días de recuperación de la memoria de Chile, se ha querido rendir un homenaje en la distancia a otro creador: el pintor Santiago Nattino.
Dejemos que las palabras y la novela de Fernando Jerez nos trasladen a otra época.
-¿Cómo nace El Himno Nacional?
Creo que la idea se gestó en la calle Ahumada, un mediodía camino a la Plaza de Armas, donde la gente se reunía a protestar contra la dictadura cantando la canción nacional. Y allí me encontré con mi amigo Santiago Nattino. Fue la última vez que lo vi: tiempo después lo asesinaron los esbirros. Entonces, me dije: quiero hacer un cuento en homenaje a Santiago Nattino. El personaje tiene que ser un pintor. Así es que la novela comenzó siendo un cuento que no pasaría de las ocho hojas tamaño carta. Pero pronto supe que la cantidad de ideas y personajes no cabían en un soporte tan pequeño. En algún momento me dije: todos estos seres merecen un desarrollo exhaustivo.
- ¿Por qué, tu novela está centrada en una época histórica, la dictadura, que para muchos es cosa del pasado?
La dictadura chilena fue larguísima y de una crueldad extrema. Duró 17 años. Pero la memoria va a prolongar este abominable período quizás por cuánto tiempo. Diría que todas las vidas han sido afectadas. Porque el hombre está hecho de experiencias pasadas y también de sueños, es decir de lo que desea que suceda con su vida. Y el punto de partida de esos sueños, para una enorme cantidad de chilenos, o el desarrollo de sus vidas ocurrió en un escenario atormentado por los horrores increíbles que cometió el poder omnímodo.
-Algunos dicen que se ha escrito demasiado sobre la dictadura...
Hay, tal vez, un número infinito de historias que sucedieron en esos 17 años, Historias de amor, de nobleza, de bajos y sórdidos instintos, y que sucedieron en las casas, las oficinas, las escuelas de un país llamado Chile.
Pero lo más importante es que la literatura es arte, es un mundo nuevo creado a punta de palabras. Y tendrán valor las historias que posean humanidad, belleza y estructuras artísticas, capaces de estimular la sensibilidad y la razón. De lo contrario, fracasarán por mucha información que posean de la realidad.
-¿Se ha escrito la o las novelas de la dictadura? ¿Cuál es tu opinión?
La novela totalizadora, abarcadora de todos los fenómenos, de la historia, de la ética y la estética que ocurrieron en dictadura tal vez sea el sueño de muchos escritores. Un sueño irrealizable por el momento. Pero se han escrito muchas, y algunas muy importantes. Seguramente caería en olvidos involuntarios e imperdonables si citara sólo algunos títulos. Creo que algún día se hará un estudio serio al respecto, sin omisiones, amplio, inteligente. Quedamos esperándolo.
-En tu novela tratas de ahondar en el perfil psicológico de los torturadores, escarbando en su historia, sus motivaciones. ¿Por qué esa mirada?
Creo que la prensa escrita es la encargada de informar la característica externa de los hechos, a veces demasiado fría y lejana de las personas. Es notorio el esfuerzo de la televisión cuando intenta dotar de una pizca de humanidad a la noticia y así vemos como los reporteros se esmeran por obtener testimonios directos de los testigos circunstanciales. Pero la literatura más que nada debe comunicar, es decir, establecer un vínculo más profundo con el lector, llevando emociones, sentimientos, aquello que las apariencias no dejan ver. Nosotros nos hemos enterado de muchas noticias relacionadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos por los sicarios de la dictadura, pero no hemos indagado en lo profundo de las conciencias de los hechores, en la intimidad de sus rutinas diarias, que muchas veces no se diferencian de la gente común. Es un ejercicio apasionante, y profundamente humano, porque uno trata de comprender cómo un hombre llega a comportarse peor que la bestia más feroz...
-¿Los buenos y los malos son víctimas de sus circunstancias?
Buebo, es indudable que la suerte juega un papel importante en la vida de las personas; esa coctelera de circunstancias, Órdenes, accidentes, sucesos que en un momento dado enfrenta el individuo.
Los científicos dicen que tanto los buenos como los malos vienen predeterminados a recorrer ciertas rutas en la vida y a responder a las circunstancias de acuerdo con el trazado de su mapa genético y la constitución de su cerebro.
Por tanto, es obvio que a la gente le toca una suerte muy diversa, circunstancias al límite. Y algunos llegan a ser héroes; otros, simplemente villanos. Es lo que yo creo, no dicto cátedra al respecto. Pero es algo sobre lo cual reflexiono a menudo. La dictadura no sólo fue repugnantemente perniciosa con las miles de víctimas que lloramos y de las que hemos oído hablar tanto, sino también con las circunstancias que creó para que muchos se hicieran soplones, verdugos y asesinos, con lo cual llevaron vergüenza e infamia a sus familias. Tanto, que hoy día se esconden e intentan negar su participación en las variadas formas con qué fueron perseguidos y asesinados miles de chilenos. Sé de un distinguido general que le imploró al dictador con lágrimas en los ojos que no enviase a su hijo a la Central de Inteligencia. Porque ese general sabía que una simple decisión cambiaría decisivamente la vida de su hijo. Al final, no obtuvo nada.
-La vida del pintor que protagoniza El Himno Nacional es la vida de un amante de su oficio, que aporta como puede en la lucha contra la opresión. ¿Qué relación existe entre el pintor de la novela, Vinicio, y Santiago Nattino?
El recuerdo, la memoria de Santiago Nattino está presente en la novela. Es difícil explicarlo porque el personaje se parece a Santiago, pero no es él: ni es su biografía ni los hechos corresponden a su vida ni a su martirio. Pero sí Santiago no hubiese existido, no hubiese escrito la novela.
-Himno Nacional es un homenaje que se entiende como tal cuando se lee el libro. ¿Por qué no lo dedicaste explícitamente a Nattino como se acostumbra en algunos libros?
Mi primer impulso fue dedicarle la novela. Pero después de mucho reflexionar me incliné por evitar que los lectores partieran vinculando erróneamente la trama de la novela -que es otra realidad, propia de la literatura exclusivamente-, con la realidad que fue y vivió Santiago. No quise que de una u otra forma la gente pensara que iba a leer una biografía de ese hombre buenísimo que fue Santiago Nattino. Todos los personajes de mi novela están construidos con fracciones de Innumerables personas que viven o vivieron en el mundo en que nos desenvolvemos a diario. Para configurar al pintor Vinicio tomé pedacitos de muchos pintores, rincones de muchos talleres, la pasión amorosa, los sueños, aciertos y desviaciones de muchos artistas. Por eso la literatura conforma mundos tan Interesantes. Para hacer a los agentes de la represión y la barbarie tomé pequeñas piezas de personas que conocí muy jóvenes, cuyas personalidades estaban en plena formación y que con el tiempo se transformaron, para gran sorpresa mía, en agentes.
-¿Tuviste que vencer aprensiones o dificultades para escribir la novela?
En esta novela se adopta el punto de vista de una cámara fotográfica que muestra los acontecimientos de una época, pero que esencialmente es capaz de introducirse en el alma de los personajes. Por tanto, el lenguaje fue un escollo serio a vencer porque uno trata situaciones que en cierto modo masificó la prensa y la misma gente en su conversación diaria. Las palabras utilizadas sufrieron un desgaste progresivo hasta quedar completamente ineficaces. Entonces, al momento de querer ilustrar el escenario donde ocurren las historias, debía renunciar a ciertos tópicos y buscar otras expresiones. Por ejemplo, Unidad Popular, comunista, militares, dictador, opositor, etcétera. Caer en la caricatura también era un gran peligro, en la exageración y ridiculización de los personajes, cosa que en literatura no es fácil evitar. El escritor elige los materiales sobresalientes de su narración, las características más desarrolladas de sus conductas.
-En tu extensa labor de creador has estado, también, ligado a la actividad gremial en la Sech. Además, participas en la Corporación Letras de Chile. ¿Cómo ves la situación del país en términos culturales, de políticas culturales?
Indudablemente, mejor que en dictadura. Aunque en dictadura no se dejó de producir nunca, casi siempre con miras a ejercer resistencia al opresor. Pero yo creo que, ahora, la participación del gobierno como mentor de actos culturales favorece la formación de camarillas de poder en el terreno artístico y cultural. Y pone en práctica el repudiable ejercicio de la genuflexión, el quiebre de cintura. Me consta que muchos escritores han sido sistemáticamente marginados de todos los programas masivos organizados por entes del oficialismo. Por eso, le tengo temor a un órgano oficial, todopoderoso, con pretensiones de administrar los recursos y el talento de los artistas. Temo que impere la idea de los autofinanciamientos, de los desfiles de moda, de las exposiciones de muebles y línea blanca en los lugares que exhiben rótulos que presuntamente favorecen la cultura. Que se imponga el requisito de pagar para mirar las escasas esculturas que embellecen nuestras plazas.
Creo que así como a la gente hay que darle parques de recreación, campos deportivos, playas donde puedan disfrutar con libertad, a los artistas hay que darles espacios adecuados para desarrollar sus actividades con entera independencia. Hay que vincular más intensamente el arte y la literatura con los colegios y así se llenarían los espacios inútiles de largas jornadas. Abrir cauces, presentar opciones, sin dirigismo.
-Hay muchas carencias en el país, la formación y el cultivo del espíritu no está en la prioridad del sistema actual. ¿Qué valor le asignas a generar espacios e iniciativas propias como formas de resistencia cultural en la actual situación?
Creo en la independencia de los actos artísticos y culturales. Y creo que a la gente hay que resolverle primero sus problemas de subsistencia, su hacinamiento, sus padecimientos de salud y educación. El problema del financiamiento de la educación y la salud es grave en el país. No voy a caer en el tópico de culpar cien por cien al gobierno de estos grandes males. Creo que hay que crear una corriente ciudadana que luche por estas conquistas, en lo posible aportando soluciones posibles. Los medios de comunicación, por ejemplo, han sido pródigos en divulgar otras manifestaciones, perrnifiendo que" artistas" extranjeros llenen los estadios con espectadores que nunca han protestado por el IVA u otros recargos. Basta de pedir por pedir. Nosotros también debemos asumir nuestras responsabilidades. Exigir nuestra participación efectiva.
-¿En qué proyectos literarios trabajas actualmente?
Estoy en la fase final de una novela. Soy muy supersticioso así es que no diré nada más al respecto.
@ 2005
Diseñado por Francisco Jerez